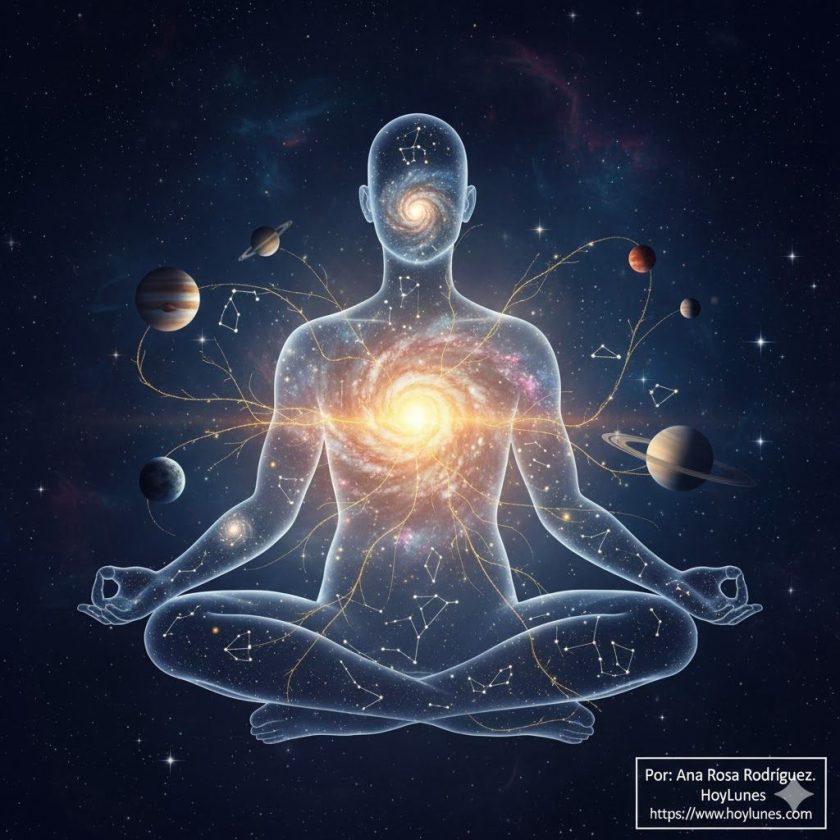Hay duelos que no hacen ruido. No entran tirando puertas ni te dejan dramatismo de película. Hay duelos que se instalan como una luz tenue en el pasillo: no ilumina, pero tampoco te deja olvidar que está ahí.
Por Lidia Roselló
HoyLunes – Se sientan contigo a la mesa. Te miran desde el marco de una puerta.
Se suben al coche y se callan durante todo el trayecto. Te acompañan al supermercado como quien va sin ganas, con las manos en los bolsillos del abrigo y el corazón un poquito tarde. Y tú sigues haciendo cosas porque el mundo tiene esa habilidad irritante para continuar.
Sigues comprando pan, respondiendo correos, poniendo lavadoras, diciendo “sí, genial” cuando por dentro te estás preguntando cómo se vive con un hueco que no se ve. Y lo peor es que lo haces bien. Te vuelves una profesional de la normalidad. A veces incluso sonríes con técnica. A veces hasta te ríes, y luego te sientes culpable, como si la risa fuera una falta de respeto.
El duelo es eso también: una contradicción con piernas.
Yo pensaba que el dolor se decía. Que llegaría el día en el que abriría la boca y saldría el discurso perfecto: una despedida limpia, un final con sentido, una frase que cerrase la herida como si fuese un botón.
Spoiler: no.
La garganta no funciona así. La garganta, cuando se le acumula el mundo, se vuelve una puerta cerrada con llave. Y tú te quedas al otro lado, con un puñado de palabras golpeando, pidiendo entrar, sin permiso.

Hay cosas que no supe decir en voz alta y no por falta de amor sino por exceso. Por miedo a romperme en público, a convertirme en esa persona que llora “demasiado”, a que alguien me ponga una mano en el hombro y diga “tranquila, ya pasó” con esa calma que tiene quien no está viviendo lo mismo.
Porque el duelo tiene poco de poético cuando no lo maquillas: tiene estómago revuelto, manos frías, una presión en el pecho, como si llevaras una bufanda apretada por dentro. Tiene también una cosa muy doméstica, muy absurda: te encuentras llorando por una cucharita, por una canción, por una bolsa de naranjas que huele como algo que ya no vuelve.
Y aquí viene la parte en la que, si no lo cuentas con humor, te explota: nadie te prepara para la burocracia del duelo.
Porque tú estás ahí, intentando existir con dignidad, y de repente el mundo te suelta un tutorial invisible. Como si el dolor viniera con instrucciones tipo
IKEA:
Y tú mirando el manual, buscando el dibujito de cómo se monta el pecho. Y aun así, en mitad de todo eso, una cosa se vuelve clara: el duelo no desaparece porque lo calles. Solo aprende a hablar de otra manera. Se te cuela en el carácter, en las decisiones, en la forma en la que miras los días.
Y entonces aparece la escritura.
No como salvadora, no como solución perfecta, no como frase de taza bonita. Aparece como necesidad. Como cuando llevas demasiado rato conteniendo el aire y de pronto el cuerpo decide respirar aunque no le venga bien al plan.

Te sientas y empiezas a escribir no para publicar, ni para que suene precioso, ni para impresionar a nadie. Empiezas a escribir para que exista lo que no supiste decir en voz alta. Para sacarlo del cuerpo sin romperte en el intento. Para ponerlo en un lugar donde no te juzguen por sentir demasiado.
Escribir no siempre cura pero ordena el caos. Le pone bordes. Le da un recipiente a lo que parecía un líquido derramado. Lo más extraño es que, cuando escribes el duelo, no siempre escribes sobre la muerte. A veces escribes una escena de una cocina y lo que estás escribiendo es ausencia. Escribes un viaje y lo que realmente escribes es un “aquí debería haber sido contigo”. Escribes un amor y, detrás, late esa pregunta que nadie enseña:
¿qué hacemos con todo el amor que se queda sin destinatario?
Hubo un día en el que acepté que no iba a poder decirlo en voz alta. Que mi voz, fuera, se quedaba educada y tranquila. Y entonces lo escribí. De ahí nació una historia, Ladrona de naranjas, que, sin proponérselo, terminó guardando muchas de esas frases que yo no sabía pronunciar. No como confesión, no como escaparate sino como un refugio. Como un gesto de amor torpe y verdadero, como la manera que encontré de despedirme sin tener que “hacerlo bien”.

Porque el duelo también se escribe cuando no sabes qué hacer con él, se escribe cuando el silencio pesa demasiado. Se escribe cuando ya no te sirve la compostura y se escribe cuando quieres decir “te extraño” sin que te tiemble la voz delante de otros.
Enero es un mes raro para el duelo. Todo el mundo parece estar empezando algo y tú, en cambio, sigues despidiéndote. Pero quizá empezar también puede ser esto: atreverte a escribir la frase que llevas meses evitando.
Permitir que el dolor tenga un lugar digno, aunque sea en una hoja.
Yo aún no supe decirlo en voz alta pero lo escribí y, de alguna manera, eso también cuenta. ¿Y tú? ¿Qué frase te quedaste sin decir?

#hoylunes, #lidia_roselló, #habitación_naranja,